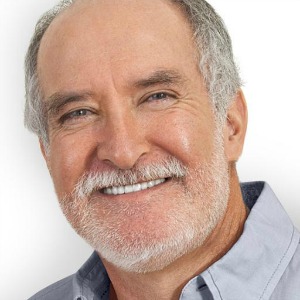En las democracias genuinas los procesos electorales son por naturaleza inciertos. Los resultados hasta se pueden predecir, pero no asegurar. Distinto a lo que pasa en las dictaduras, en las que los efectos de las elecciones son perfectamente predecibles: con anticipación sabemos quiénes ganarán las elecciones en la Cuba de los Castro, en la Nicaragua de Ortega y Rosario, en la Venezuela de Maduro, en la Turquía de Orbán o en la China de Xi Jinping.
Pero aquí en Colombia nos vamos al otro extremo. A tres meses de las elecciones parlamentarias y a seis de la segunda vuelta presidencial, nada está claro, todo es confuso, reina el desorden, y cualquier anticipación y prospectiva es inasible. Tenemos un sistema electoral vago y difuso, problemático, costoso en exceso y altamente funcional a la corrupción.
Para empezar, la Constitución del 91 en el afán loable de acabar con la cerrazón bipartidista, abrió el camino para crear un modelo que terminó dinamitando los partidos políticos y favoreciendo las microempresas electorales. La enorme cantidad de candidatos que prefirieron formalizar sus aspiraciones por el camino de las firmas, habla por sí sola, de la desconfianza en los partidos, y de la astucia de esos candidatos cuando al activar el proceso de las firmas empiezan sus campañas con anticipación y gastan recursos sin límite y sin control. Baste decir que para estas elecciones se inscribieron 91 movimientos por firmas, de los cuales terminaron presentándolas 23 candidatos, quienes recogieron, entre todos, casi 30 millones de rúbricas, en un país donde las personas habilitadas para votar apenas pasan de 40 millones. Ya hay hasta empresas organizadas que obtienen buenas ganancias por “captar” la opinión popular. Toda una farsa en la mayoría de los casos. Sabemos de candidatos que recogieron hasta 4 millones de firmas y al final, solo obtuvieron, si acaso, millón y medio de sufragios.
Al Congreso se inscribieron más de 3.100 candidatos, de los cuales más de 1.000 son al Senado. Este tarjetón de Senado apretujado, es un galimatías lleno de imágenes confusas, de logos ininteligibles, de números inabarcables. Hay estudios que demuestran que un alto porcentaje de los electores no recuerdan por quién votaron en las elecciones más recientes; una clara desnaturalización de la representación política.
Todos sabemos que los límites a la financiación de las campañas son una mentira: los candidatos gastan a manos llenas. Como alguien dijo, si un candidato no tiene detrás un narco, un traqueto, un minero ilegal, un contratista, o un gobierno nacional o territorial entregándole puestos y prebendas, ese candidato no será elegido. Ya vimos qué clanes participaron en la reciente consulta de la izquierda, a quiénes apoyaron, y quiénes consecuentemente quedaron en los primeros lugares de las listas, y serán, por tanto, sin apelación, congresistas en el próximo período.
Obviamente hay excepciones. La lista de inconsistencias, vacíos, despropósitos, complejidades y absurdos de nuestro sistema político, más allá de lo electoral, es larga y dilatada. Resiste más análisis que con el tiempo iremos decantando. Lo grave es que el Congreso se ha negado reiteradamente a reformar, tanto el sistema electoral como el sistema político. Cambiar la manera como se construye el poder público en Colombia y su repartición entre los órganos del Estado y la ciudadanía debería ser propósito fundamental del próximo gobierno, naturalmente dentro de los marcos institucionales, entre los cuales no se puede descartar una constituyente, acotada, y fruto obligatoriamente de un gran acuerdo nacional.