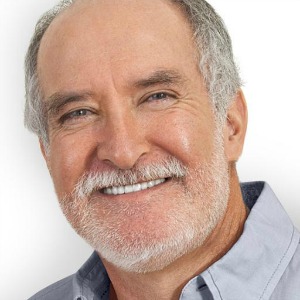En noviembre de 1985 como que se abatieron contra Colombia todos los demonios de la ira. El 6, la guerrilla del M-19 se tomó el Palacio de Justicia; el 13 hizo erupción el volcán Arenas del Nevado del Ruiz. Ambos hechos fueron tragedias colosales, y todavía sus consecuencias no terminan de medirse en muertos y desaparecidos y en menoscabo institucional. No son casos cerrados, ni para la justicia, ni para la historia, ni para la memoria.
La erupción afectó principalmente a Tolima y Caldas. Y más particularmente a los municipios de Armero, Villamaría y Chinchiná. Se calcula que murieron unas 30.000 personas y es catalogada como uno de los desastres naturales más grande de la historia reciente de la humanidad. Armero desapareció arrasada por el lodo y pequeños asentamientos humanos como Rioclaro en Villamaría se los llevó el Río Chinchiná, agigantado por vertientes cargadas de pantano y escombros que bajaban por las laderas del páramo del Ruiz. Era presidente de la República Belisario Betancur y gobernador de Caldas, Jaime Hoyos Arango. A ellos les correspondió lidiar con esa inmensa tragedia, y a tropezones administrar unos acontecimientos inéditos en el país hasta entonces. La catástrofe, en opinión de muchos, pudo haberse evitado entre otras cosas porque existían evidencias científicas e históricas sobre la evolución de la actividad del volcán y prevenciones como las que hizo en la Cámara de Representantes el Dr. Hernando Arango Monedero, miembro de esa corporación, que no fueron ponderadas y tenidas en cuenta.
Lo cierto es que por esos años no se tenía en Colombia ninguna cultura sobre la gestión y el manejo de desastres; tuvimos que aprender con sangre de esa experiencia y hoy somos, mal que bien, uno de los territorios con mayor preparación educativa, humana, tecnológica y científica en estas materias. Los programas de gobierno y los planes de desarrollo en todos sus niveles ya incorporan las variables riesgo y desastres; contamos además con un robusto programa de monitoreo de nuestro sistema volcánico, a cargo del Servicio Geológico Colombiano.
Como es natural, la historia de los acontecimientos va desapareciendo con los años; en estos casos trágicos menos que en otros, no debería ocurrir. Aquí sí que es válido el aserto según el cual quien olvida la historia está condenado a repetirla (y padecerla). No hay que olvidar que los volcanes están ahí, que siguen vivos, aunque estén dormidos y que estos territorios están catalogados como altamente sensibles a los desastres naturales y al cambio climático.
Por eso es tan triste ver lo poco que hemos hecho por conservar la memoria de una tragedia cuyas consecuencias se extienden con los años. Todavía hay niños de entonces desaparecidos, familias desintegradas que nunca pudieron reconstruir su unidad, huérfanos de padres vivos transitando por el mundo, patrimonios disueltos e irrecuperados por la ineficacia e indolencia del Estado, y unas tierras yertas y sombrías que se pudieran recuperar para celebrar la vida y la memoria. Sí hay que reconocer la tarea que ha venido ejerciendo la comunidad de armeritas para combatir el olvido. Han hecho esfuerzos ingentes y obtenido logros importantes, pero su voz no ha sido suficientemente escuchada.
Con algunos docentes de la Universidad Nacional y parte de la bancada tolimense hemos elaborado y presentado al Congreso de la República un proyecto de ley que pretende reivindicar los atributos históricos, culturales, científicos, turísticos y educativos de Armero y toda la zona de desastre. Este espacio geográfico y humano tiene identidades únicas que deben ser reconocidas y valoradas por el país y el mundo. Es lo que se propone. Esperemos que esté aprobada cuando se cumplan los 40 años de esta tragedia.